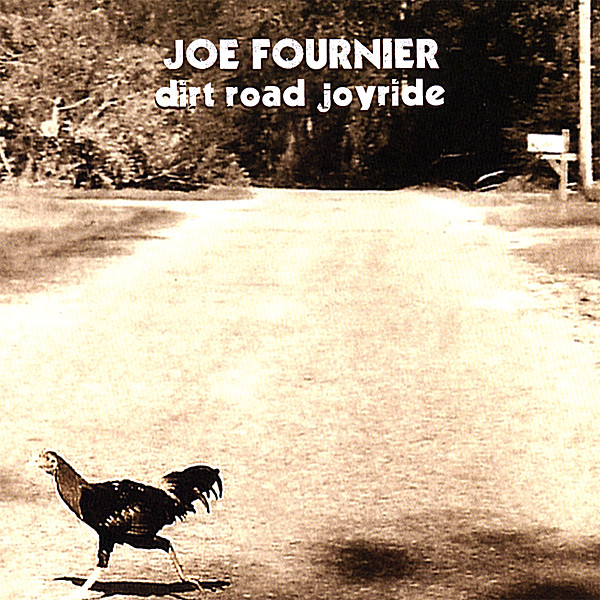Billy Stoner
(Team Love Records, 2017)
Billy Stoner fue un «outlaw» antes de que ser un «outlaw» fuese «cool». Antes de que Waylon, Willie y los chicos llegasen a la ciudad. Fue pionero de todo, antes de que se convirtiera en una etiqueta. Él mismo lo afirma rotundamente: «Fui un “outlaw” en Austin cuando ser un “outlaw” era todavía “outlaw”». Cuando estaba prohibido. La cosa se resume rápido. Lookout Mountain, Tennessee. De niño, miembro del Chattanooga Boys Choir, más adelante, al salir del instituto, aprende a conducir un camión y se pasa unos cuantos años en la carretera. A finales de los sesenta comienza a liderar bandas de algo así como un country progresivo (The Family Circus, Plum Nelly). Al final, se establece en la escena pre-outlaw de Austin, con sus greñas de hippie, su sombrero cowboy y sus camperas. Townes Van Zandt les telonea en una ocasión, y su banda abre para Willie en varias ocasiones cuando Willie llega a Austin para revolucionarlo todo. Hacen amistad con Guy Clark y con Leon Russell. Ponen de moda el Armadillo, rodeados de hippies y rednecks fumetas. Incluso llegan a introducir un tema en la serie Colombo. Luego graba este disco y comienza a meterse en asuntos turbios, la DEA entra en escena y acaba con sus huesos en la cárcel: treinta y siete meses en la Big Spring Federal Prison Camp, donde, no obstante, monta una banda de presos, The Austin Fall Stars, las Estrellas Caídas de Austin. Un guardia les oye y les consigue bolos en ferias del condado, rodeos y hospitales de veteranos. Al salir, allá por 1984, Billy Stoner desaparece un poco del mapa. En Lake Travis se hace cargo del Captain’s Club. A los seis años regresa a Tennessee para cuidar de su madre. Con 72 años, Billy Stoner pensó que se moriría sin ver publicado aquel viejo disco. Pero, por suerte, no ha sido así. La culpa ha sido de Jemima James. Bendita sea. La chica del coro de aquellas lejanas sesiones en Longview Farm, North Brookfield, Massachusetts. Por Internet contactó con los miembros de Plum Nelly, estos le pusieron en contacto con la hermana de Billy y, al final, logró dar con él para preguntarle qué coño pasaba. Los máster estaban cogiendo polvo desde 1990 en una estantería. Ella insistió, llamó a Phil Lee y a través de él se pusieron a limpiar las pistas y a hacer la transferencia en el Center for Popular Music. Jemima, acto seguido, convenció a la gente de Team Love Records. «Y fue como volver a nacer. Como si hubiese estado dormido todos estos años, como Rip Van Winkle. De repente, aquí está. Es emocionante». Y, demonios, sí que lo es. Outlaw en estado puro. Sin fórmulas. Una puta cápsula del tiempo. Un puto milagro. Como aquellos primeros discos de Kristofferson. Esa voz. Una auténtica joya. Sin duda, lo mejor para terminar el año. Porque, en efecto, entre otras cosas muchísimo menos emocionantes, 2017 se recordará, al menos en este rancho, como el año en que se recuperó este disco crucial. Gracias, Jemima (te debemos dinero).