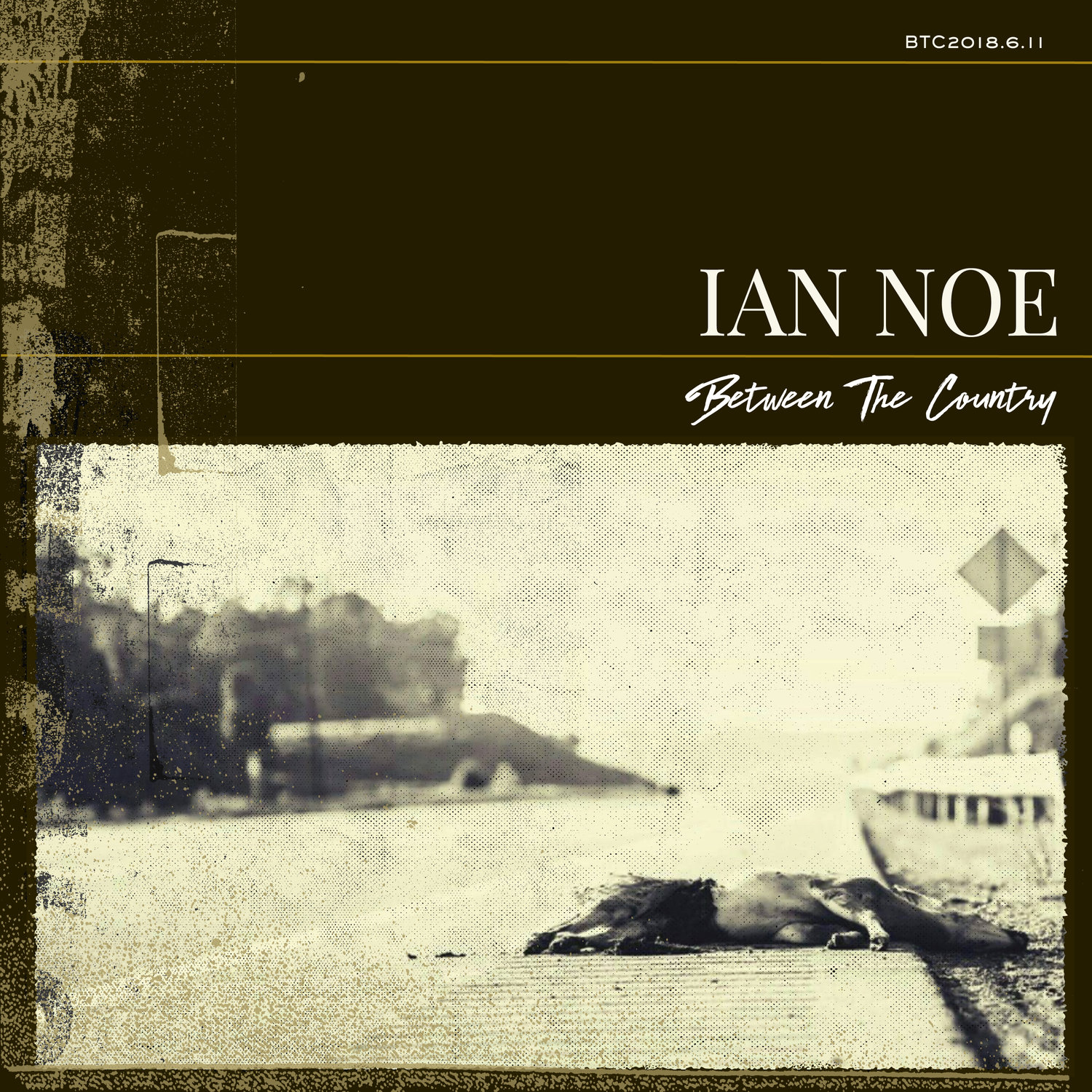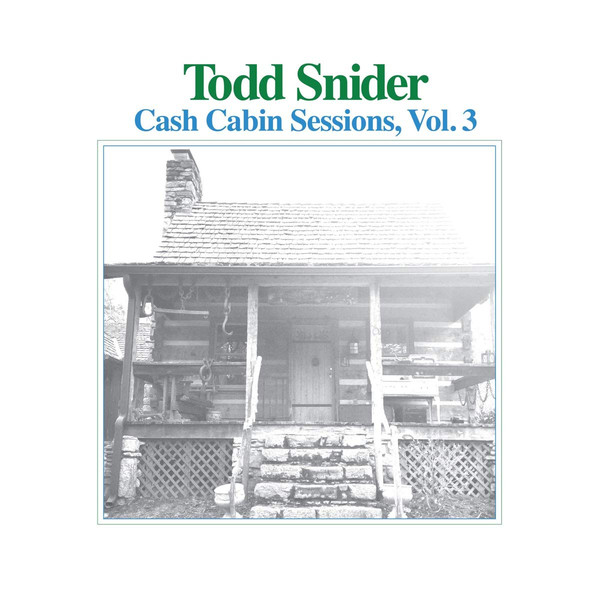When You're Ready
(Compass Records, 2019)
Veintisiete años llevaba la International Bluegrass Music Association dando premios a diestro y siniestro, nunca a diestra ni a siniestra, hasta que por fin, en 2017, por primera vez en su prestigiosa historia y porque ya era del todo imposible hacer la vista gorda (porque les daba mil vueltas al resto, la verdad sea dicha), nominó a una mujer en la categoría de guitarrista del año. Con 24 años, nativa de California aunque trasplantada a Nashville, Molly Tuttle no solo tuvo la desfachatez de ser nominada, sino que también se alzó con el trofeo. Y al año siguiente también. Al año siguiente incluso más: seis nominaciones y dos victorias, como si se avecinase el Fin de los Tiempos. Y es que se ve que el contingente tradicionalista ha empezado a consentir, o a morirse. Se ve que, por lo que sea, chochez o desahucio, los señores del banjo y la mandolina, han empezado a ceder ante las habilidades de las mujeres virtuosas (no de virtud, que es cosa de viejos babeantes recién desembarcados en la Roca de Plymouth, no lo del hábito de obrar bien, quedarse en casa, preparar la cena y abrirse de piernas cuando yo lo diga, disposición del alma para las acciones conformes a la ley moral –que es la ley de mis santos cojones–; sino de virtuosismo, del dominio de la técnica, maestra indiscutible del «flatpicking», el «clawhammer» y el «cross-picking» –verla tocar es magia pura– y del si tienes hambre, ahí está la nevera, porque yo ya no estoy aquí para tus mierdas y tengo cosas mucho mejores que hacer, como, por ejemplo, llevarme de calle todos tus premios y defecar en ellos). Los tiempos están cambiando, ahora parece ser que sí, querido Bob (aunque todavía quede un largo camino por recorrer). Desde los ocho añitos tocando la guitarra y debutando a los once con su padre, Jack Tuttle, multi-instrumentista bluegrass y profesor de música. A los quince entra en la banda familiar, The Tuttles, y luego ya sola, a lo suyo, premios, colaboraciones, clases de guitarra en las que solo hay hombres porque, la guitarra, hasta ahora, vaya usted a saber por qué, es de entre todos el instrumento más degenerado (y no por la degeneración celular sino por lo de la identidad de género, aunque bueno, un poco sí, lo de degeneración, lo del deterioro estructural o funcional de las células, lo de la pérdida progresiva de la normalidad psíquica y, de nuevo, moral: cosa de hombres marcando paquete, como si el traste fuese un fantasioso avatar de sus tristes pollas). Desde su primer EP, Rise, ya la cosa es imparable. Energía y juventud para todas esas articulaciones anquilosadas y llenas de prótesis del viejo bluegrass achacoso. Molly no ha parado de cosechar premios y ganar adeptos que intentan emular su innovador estilo. Junto a Alison Brown, Missy Raines, Sierra Hull y Becky Buller forma parte del súper-grupo The First Ladies of Bluegrass. Porque sí, porque se puede, porque ya están aquí y no piensan marcharse. Porque no todo va a ser Old Crow Medicine Show, señores por todas partes. Molly Tuttle era algo que, tarde o temprano, tenía que suceder. Y, por fin, ha explotado. En términos astrofísicos: Enana Marrón, Nebulosa Planetaria o Supernova.