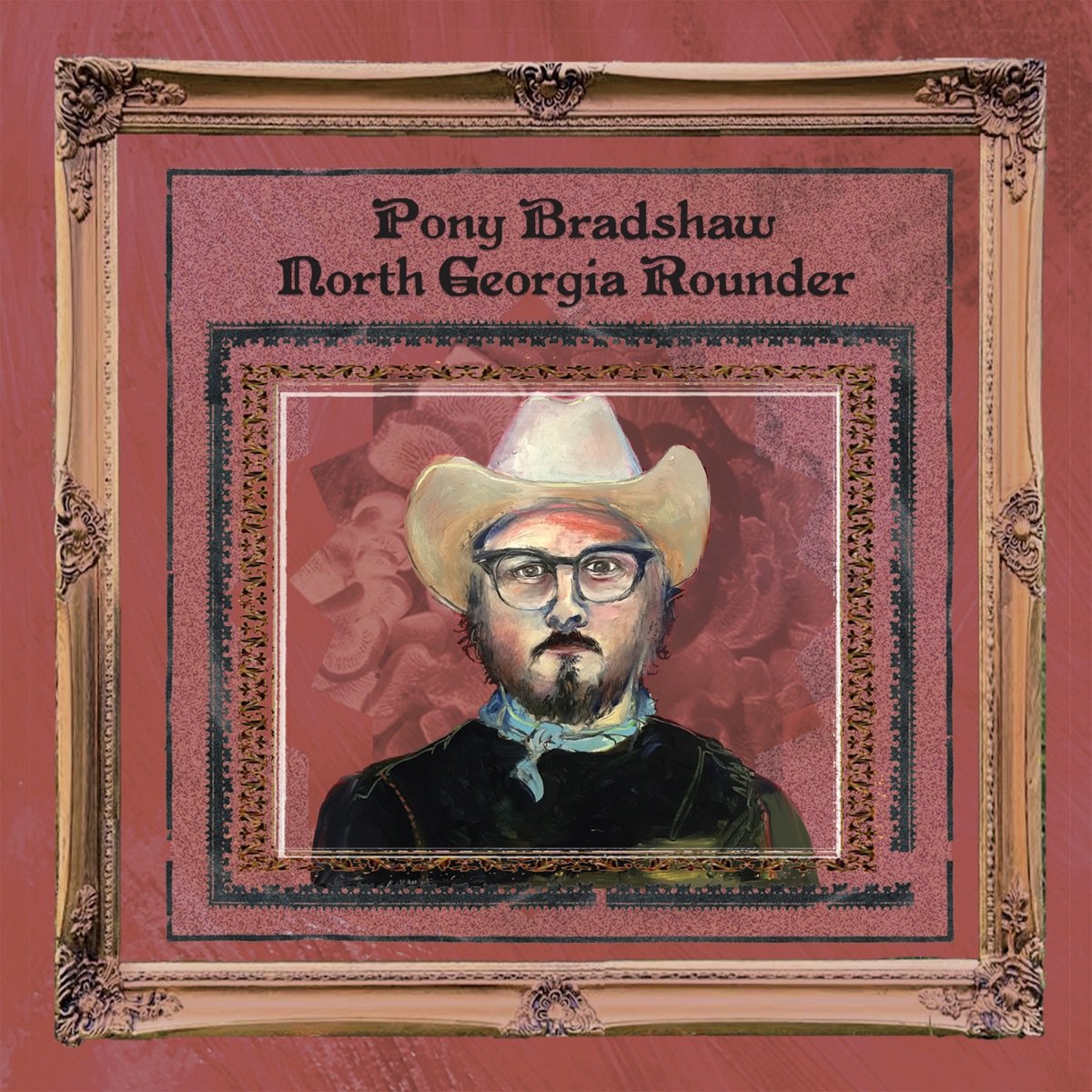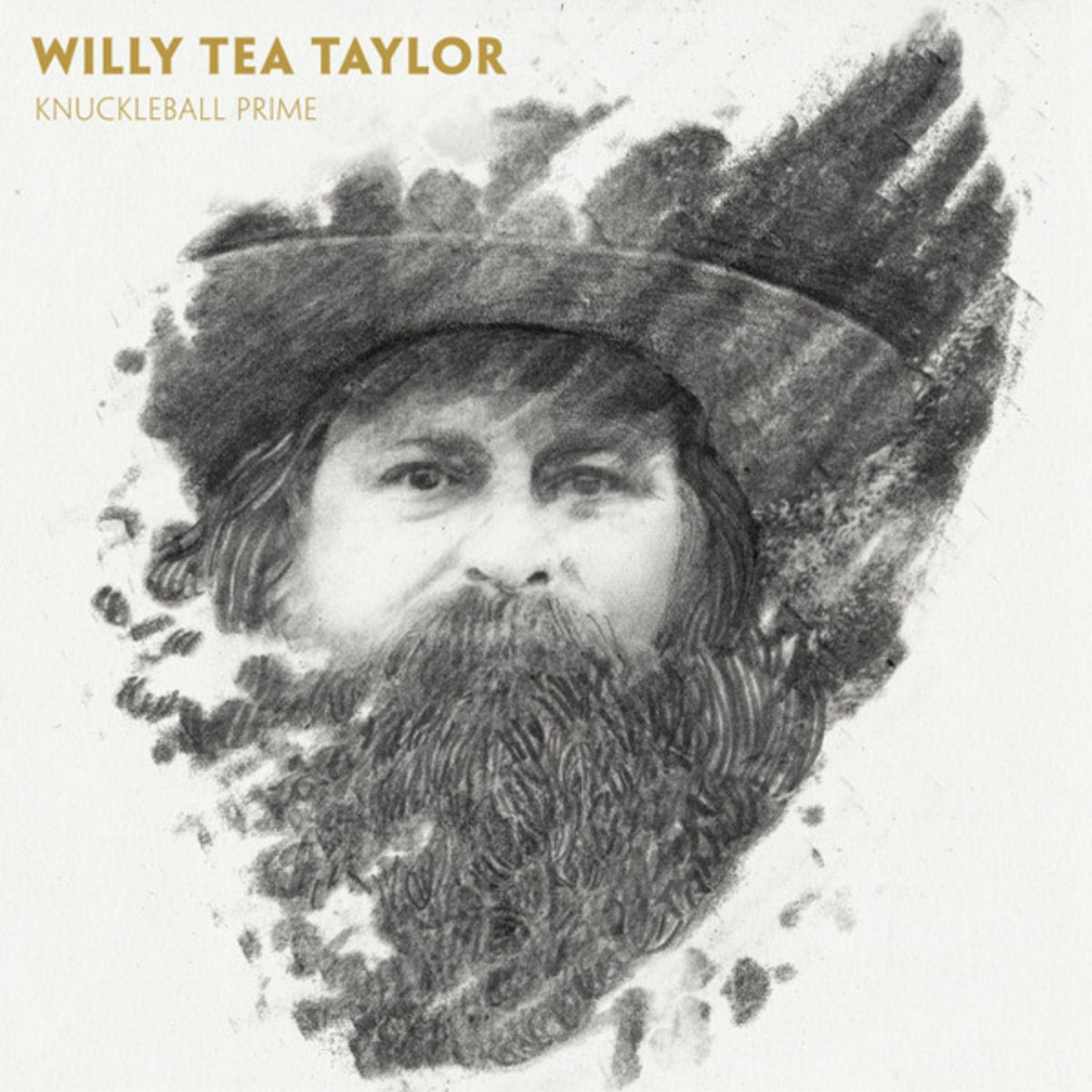Hollow Sound
(Mama Bird Recording Co., 2022)
Hace un par de años reseñamos por aquí el último disco que Taylor Kingman (TK) grabó con los «sagrados ignorantes», The Incredible Heat Machine (2021), con su «Boggie Psicodélico del Fin de los Tiempos», banda de currantes de Portland, Oregón, que sacia —o al menos lo intenta— su sed y su rabia, también su tristeza, en bares con solera y honky-tonks sombríos, lugares donde uno ha sangrado y ha vomitado lo suyo, como The Thirst, ese santuario «blue collar» que aún resiste, bajo la sombra de la legendaria banda punk local, los Dead Moon, y Michael Hurly, el héroe del denominado «outsider folk» (que continúa dando guerra a sus ochenta y dos años). Allí puedes encontrarte cualquier noche a Taylor Kingman, dándolo todo en el escenario o acodado en la barra. Se dice que si preguntas a los parroquianos no tarda en salir a la luz su reputación, su fama de compositor que despierta la envidia, los celos e incluso la ira de los demás compositores (aspirantes o veteranos). Oirás también que no para quieto, que es culo de mal asiento, que anda siempre componiendo o tocando, que no cesa de concebir «proyectos», de explorar conceptos y estilos, y de crear la clase de música honesta y cruda que contrasta brutalmente con el telón de fondo de una ciudad que hace ya tiempo que viene languideciendo, a marchas forzadas (como la tuya y la mía), bajo la lacra vergonzante de la gentrificación (que afecta tanto al espacio urbano, como a la música que genera y nutre: música de cupcake, piso turístico y perlas de AOVE, nuevo avatar de lo que en antaño pasaba por ser «música de ascensor» —o de sala de espera—). Han pasado ya siete años desde su primer disco en solitario, aquel Wannabe de 2017 en el que Kingman se abría en canal y, ya de paso, nos llevaba a todos por delante. Ahora ha vuelto a hacerlo. Sin dar pábulo a vanas promesas de brillo sintético. Sin miedo a asomarse a las tinieblas que le habitan, sin edulcorarlas, ni ocultarlas, sino diseccionándolas como si fueran ranas en una pretérita clase de biología. Alguien ha descrito muy acertadamente este Hollow Sound como «una larga noche en una caverna solitaria, con la única compañía de una pequeña fogata y las ganas, o la voluntad, de desventrarse». Ese alguien no es cualquiera, ese alguien es Jeffrey Martin (en esta casa, poco menos que Dios), que firma la biografía de Taylor Kingman en la pestaña correspondiente de su página web. Hace unos meses salió, y aún corre por ahí, un vídeo de TikTok que lleva por título: «Jeffrey Martin y Taylor Kingman la otra noche, haciéndome llorar». ¡Lo que hubiéramos dado por poder estar ahí! No cabe imaginar mejor pareja. Se conoce que acostumbran a tocar juntos. Y hacen magia. Hasta con la pobreza del sonido de los vídeos que perpetran los Scorseses del móvil que vienen poblando últimamente los conciertos (porque tienen un blog o una deficiencia mental aún no diagnosticada, pero que sus padres y vecinos vienen sospechando desde hace ya varias lunas, pero disimulan), logra transmitirse el hechizo. Martin también está bien versado en cavernas y abismos. Dice que escuchar hondamente estas once canciones es como tenderse desnudo sobre la tierra húmeda y despiadada, apretando el barro entre los dedos; y «es encontrar alivio en la plenitud de lo que somos, sin obviar la inmundicia». «Kingman no se anda con rodeos y nos exige escuchar con la misma honestidad.» Cualquiera diría que está hablando de sí mismo. Ambos son «guerreros de la fiesta antigua», por utilizar la expresión de un viejo amigo que veía cómo ya todo viraba hacia terrenos que no lo admitían (ni aún poniendo él toda su voluntad en asimilarse, que ya son ganas de encabronarse). Portland puede darse con un canto en los dientes. No todo está perdido. Guitarra acústica, guitarra eléctrica, pedal steel y bajo eléctrico. Nada más. Casi parece un desafío: ser auténtico y sobrio como provocación. Aunque ahora parece que la canciones se sitúan un punto más allá de la quebradura, se plantan en ese momento en el que uno comienza a recobrar la respiración y amanece —en palabras de Martin— ante un nuevo, inesperado, comienzo, un nuevo mapa de carreteras. Y todo ello grabado en vivo, sin florituras, en Our Lady of Perpetual Heat Recording Studio & Spa, una escuela centenaria de Oregón transformada en estudio. Cuatro músicos dispuestos en medio círculo, techos altos y suelo viejo de madera, creando las canciones según van saliendo. Duras y resistentes como ese ladrillo viejo que no cederá sin lucha ante el desembarco de esa nueva peluquería «con rollo» o ese nuevo bar de cereales que nadie necesita.