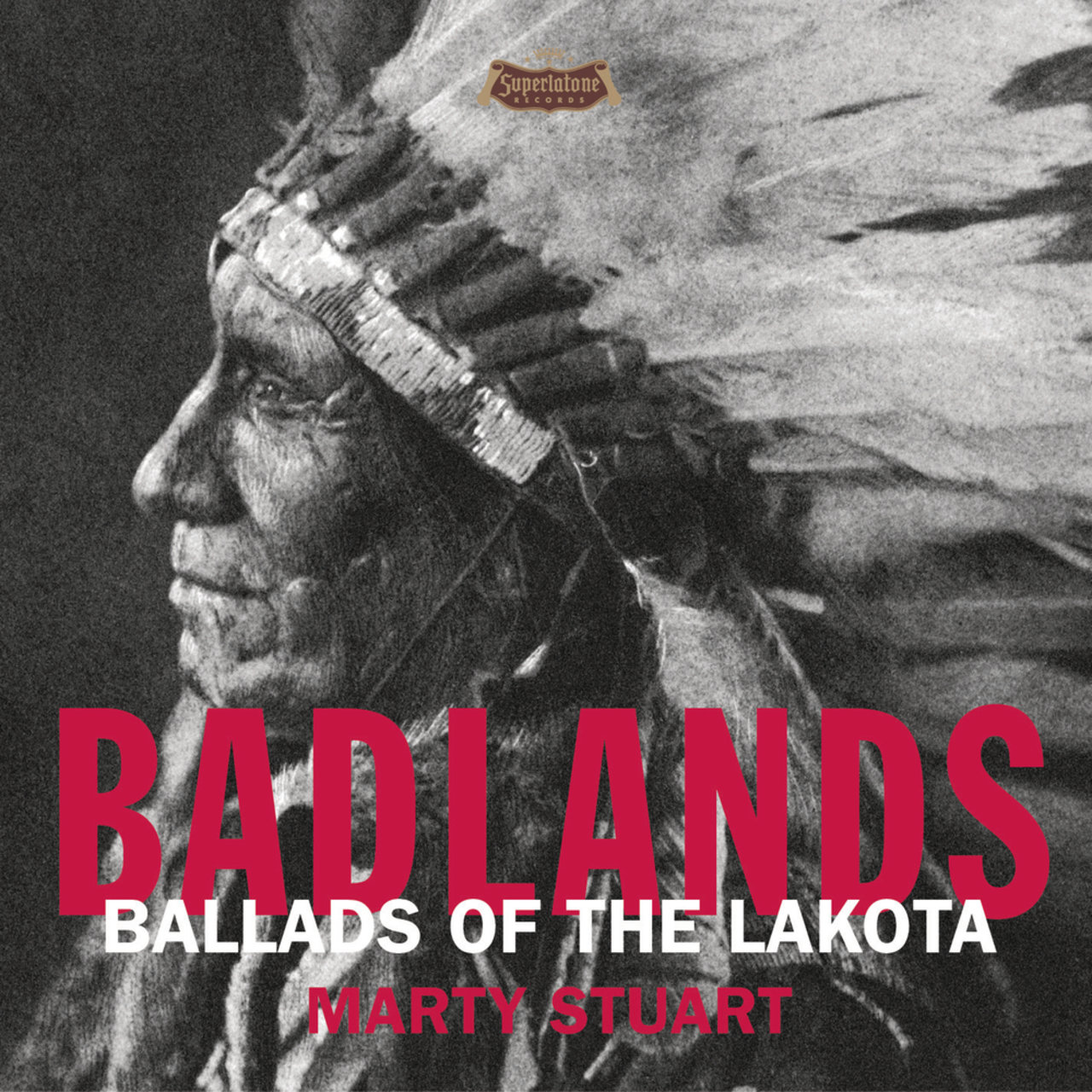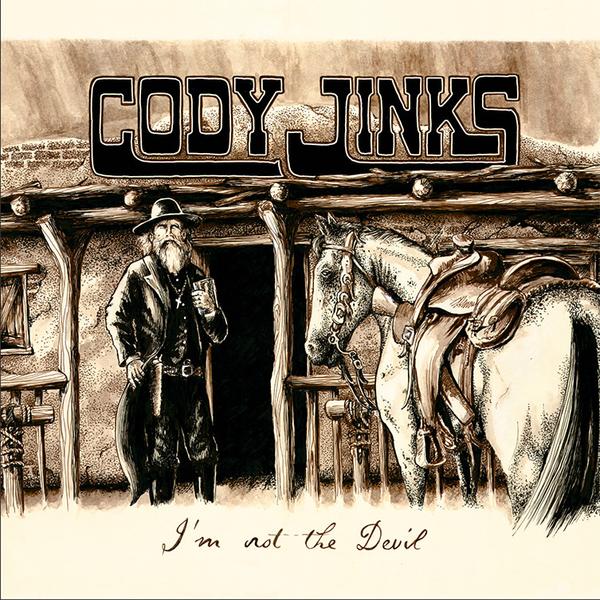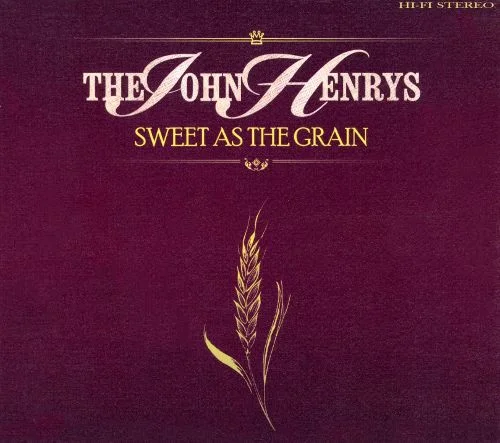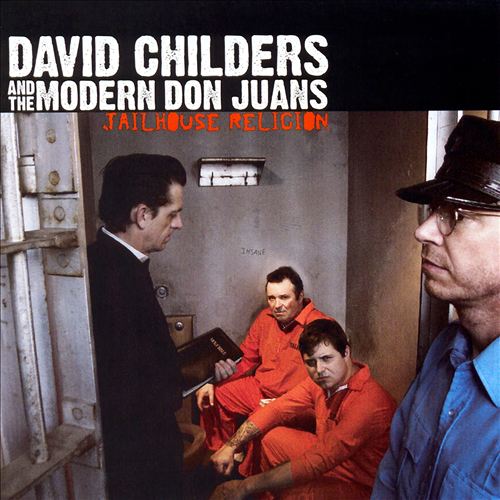Weight of the World
(Free Dirt Records, 2016)
En espera de las primeras referencias del año que recién inicia sus andadas, seguimos sacando oro de 2016 (un año que nos ha dado un montón de alegrías –qué imbécil me resulta forzarle un nombre a la cosa: country, música de raíces, americana…, que cada cual escoja el alfiler que quiera para clavar al bicho en su colección personal de insectos peculiares, para mí el género es «la música que me gusta», subgénero: «y a tomar por culo lo que digan los que saben»–, por mucho que eso les joda (lo de las alegrías del año pasado) a los agoreros que, cuando desayunan mal, predican «el acabose» mientras escuchan por enésima vez el último disco rayado que les gustó de, como mínimo, diciembre de 1976; aunque, todo sea dicho de paso, a juzgar por lo que caga la radio, nuestros esqueletos llevan ya muchos años blanqueándose a la intemperie en ese horripilante desierto apocalíptico preconizado por los cenizos en el que, por cierto, el último golpe de gracia («la tortura nunca para», como cantaba el bueno de Frank Zappa) ha sido la inclusión de Rhiannon Giddens, antigua Carolina Chocolate Drops –ya hace un par de años totalmente perdida para la causa–, en el terrorífico casting de la muy pulcra, aseada y catatónica serie Nashville…). En cualquier caso, química jubilosa. A veces pasa. Podríamos empezar como con el chiste: van un inglés, un francés y un español…, en este caso los que van son tres vocalistas a priori irreconciliables: Morrison, Miller y Lawton, o lo que es lo mismo, un músico country de Seattle, el cofundador de la banda neoyorquina Donna the Buffalo y un tipo muy punki salido del hip-hop que desde hace unos años le da fuerte al R&B y al bluegrass, tres vocalistas cuyo único vínculo, a priori, es una peregrina vinculación afectiva con la música «honky tonk». Y todo ello producido por Bill Reynolds (de Band of Horses) en su estudio de Nashville (Fletwood Shack), con pedal steele, bajo y mucho fiddle en seis de los doce cortes. Vale. En un primer momento, puede parecer una fórmula condenada al desastre, pero nada más lejos de la realidad. La cosa funciona como un motor recién engrasado y no puede sonar mejor. Canciones de corazones rotos y alcohol. Hasta aquí, de acuerdo, nada nuevo bajo el sol. La misma cantinela de siempre. Pero, ya digo, la cosa no puede sonar más novedosa, más fresca y más ilusionante. En efecto, es la «vieja religión», pero con «piel nueva para la vieja ceremonia», hay quien incluso ha recurrido a encontrar paralelismos con fenómenos como The Band o los Flying Burrito Brothers. No sé yo si tanto ni sin tan poco. Pero el espíritu y la felicidad que desprenden es exactamente la misma; «felicidad» en el sentido que le da Borges cuando afirma que leer a Chesterton es la felicidad, a esa suerte de felicidad me refiero, porque este es un disco así de feliz, un disco logrado a lo Peter Handke en su Ensayo del día logrado, y basta ya de referencias literarias, aunque vengan muy a cuento, porque es precisamente en las letras de esta gente, muy líricas y por momentos ligeramente psicodélicas, donde se fragua, en buena medida, parte de esa «felicidad lograda» a la que me refiero, no sé si me explico (aunque tampoco es que mi intención sea explicar nada). Y todo esto para decir simplemente que ojalá el chiste siga y tengamos Western Centuries para rato.