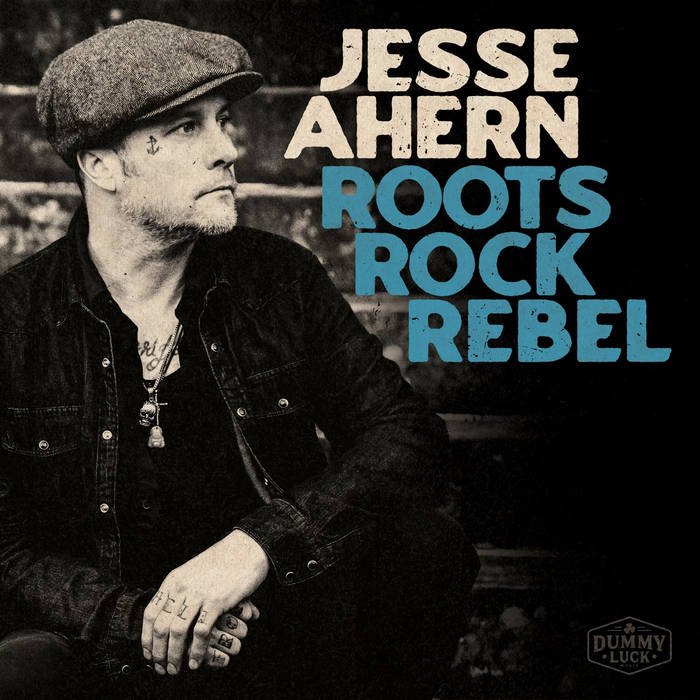Where the Flowers Meet the Dew
(Carlboro Records & Thirty Tigers, 2023)
Allí estaba, con su guitarra y su mandolina («ojalá —dice— pudiera tocar la mandolina como cuando tenía quince años»), con puntualidad protestante, con su banda sureña adolescente de la Iglesia Baptista del pueblo, tirando del himnario, y poco más. Hasta los dieciséis en eso se cifraba toda su experiencia musical. Estamos en Caryville, en el condado de Campbell, Tennessee. En el censo de 2020, dos mil doscientos doce habitantes y, probablemente, bajando (tres negros, cinco indios y siete asiáticos, hispanos treinta; esa clase de pueblo). Colinas al este y un lago artificial al norte, de cuando construyeron la presa. Se hacía música porque se hacía música, igual que se desayuna o se defeca. No se cuestiona ni se plantea. Está ahí, como debería estar en todas partes si viviésemos en un mundo mejor. El Sur es, entre otras cosas, eso. Música hasta debajo de las piedras. Historias. No solo de pan vive el hombre. Hay que nutrirse. Es parte de la tradición y, otra cosa no, pero por aquellas latitudes, probablemente por carecer de Historia, nunca se ha vivido de espaldas a la tradición. Ellos no tendrán demasiada Historia, pero están bien pertrechados de historias y tradición. El bluegrass y el country tradicional corre por sus venas. No se trata tampoco de vocación, como nunca sería vocacional comer o follar. Willie Nelson estaba, y está, en lo más alto de su santoral. Y Waylon y Merle, claro, tan vulnerables como furibundos cuando quieren, con los mismos tres acordes, la santísima trinidad. Pero hubo un momento en que se produjo un cambio de vía. Un momento en que la música pasó a ser una cosa más intencionada. Dejó de ser algo que se daba por hecho, y pasó, esta vez sí, a trastocarse en afición y, por evolución natural, en profesión. Y por eso Zach saltó a Nashville por la I-40, diez años estudiando a los mejores. Yendo a conciertos, tomando nota, mamando de la fuente (trabajando en una zapatería y de maestro de ceremonias en un karaoke, criando callos con sistemas de irrigación y currando de carpintero, porque no todo va a ser glamour de biopic, también tiene su poco de película finlandesa triste). Y aquí nos vendría bien un fundido en negro para dar paso al segundo acto. Estamos, en efecto, en Music City, USA, y nadie se fija en el tipo a cargo del merchandising de Tyler Childers (un inciso, a modo de un par de flashbacks: parece mentira, cómo pasa el tiempo, ahora es Tyler Childers el que da el relevo, como a él se lo diera en su día Sturgill Simpson y a Sturgill Simpson el que fuera, a todos ellos los vimos brotar, ergo nos hacemos viejos; pero lo bueno es que sigan brotando y no se entierre el relevo, la tradición, otra vez, frente a la invasión de las maquinitas y los autotunes de los ahítos de Historia, huérfanos de una tradición a la que asesinan, o menosprecian). Seguimos. El chaval que te vendía los discos y las camisetas en los conciertos de Tyler Childers, era Zach Russell. Ya listo para hacer las maletas y volver a los espacios abiertos y los bosques tupidos de East Tennessee, donde perpetra un primer EP (The Creek, 2021) y, a los dos años, acomete la grabación de este Where the Flowers Meet the Dew, producido por Kyle Crownover, natural de Chattanooga, recién venido de producir el maravilloso White Trash Revelry de Adeem the Artist (que ya tuvimos a bien reseñar por aquí, y en el que Zach colaboraba haciendo las voces en un tema: «Rednecks, Unread Hicks»). Valses tradicionales, folk eléctrico y R&B de los sesenta en la primera mitad. Luego la cosa se salpimenta con toques de guitarras distorsionadas, se asoma un cierto aroma de grunge tardío, rollo 1998, como él mismo sugiere, con alguna loncha en el sándwich de Matchbox 20 y Third Eye Blind, amoldándose a aquello que ya apuntábamos de la fragilidad y la fuerza rabiosa de los viejos outlaws. Thirty Tigers lo fichó enseguida. Así que, ya sabes, la próxima vez que vayas a un concierto, ojo con el tipo que te vende el CD o la pegatina. Lo mismo en un par de años te los vende otro en un concierto suyo. A veces, pasa.