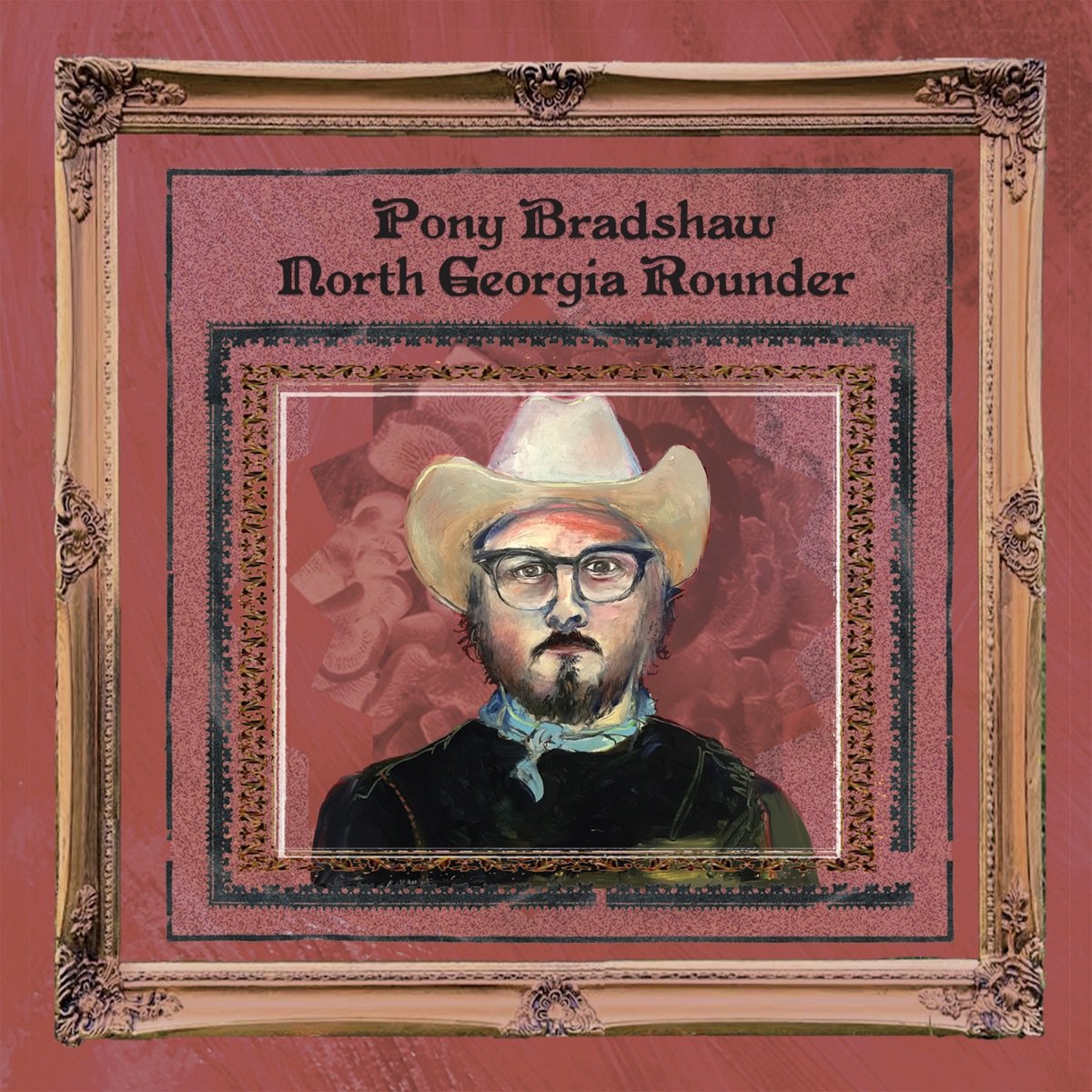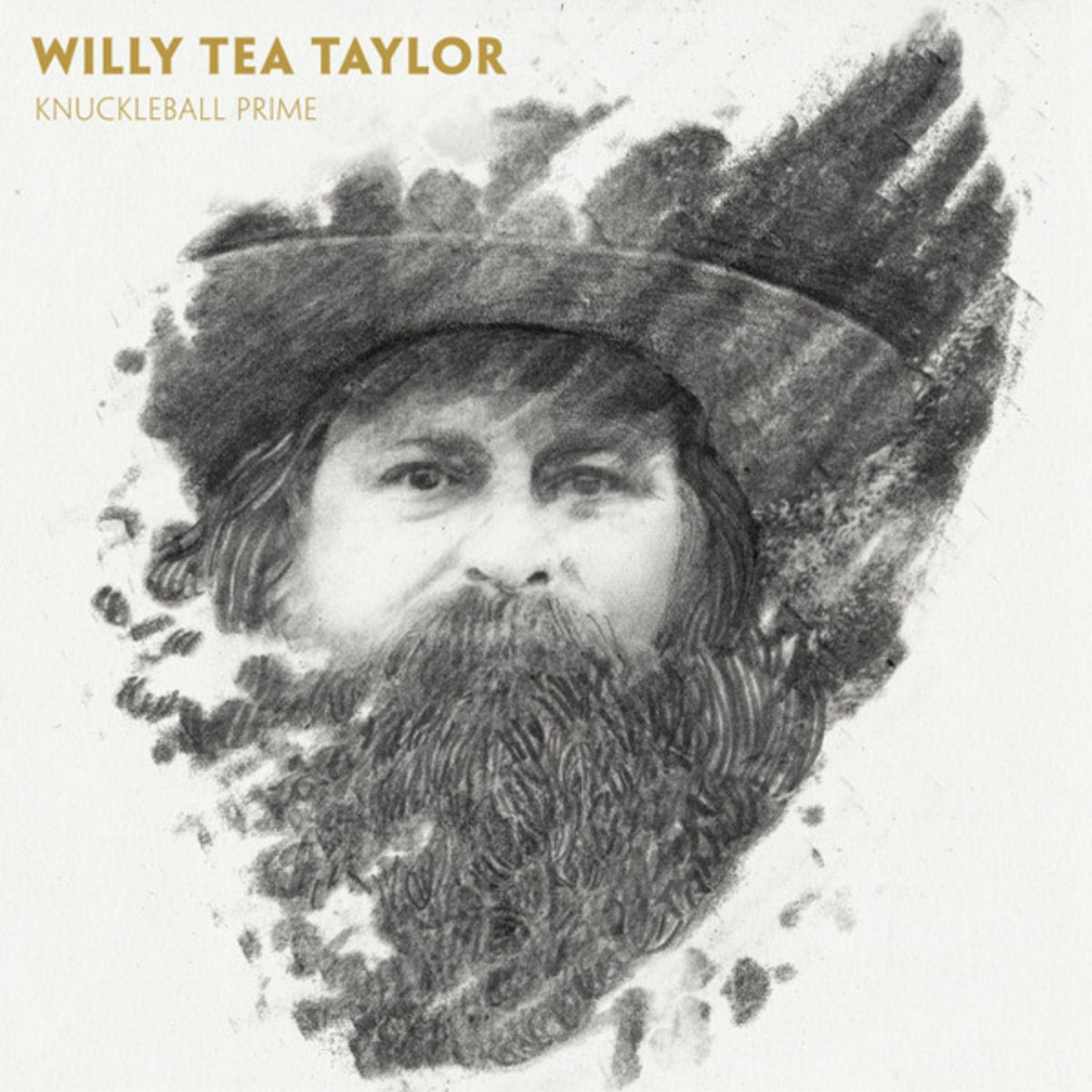Cowboy Chords
(Marty Bush, 2023)
No hay montañas en Kansas, y puede que eso lo explique todo. La rabia, la angustia, la necesidad de irse o, al menos, de rebelarse. Dorothy nunca se creyó aquella patraña de que Oz estuviese en su jardín. Hacían falta huracanes, un buen tornado que levantará tu casa por los aires y te llevará lejos de aquellas descorazonadoras llanuras. Marty Bush nació y se crio en medio de aquellas planicies, en el seno de un familia humilde. La tele tardaría en llegar, como todo lo demás, así que su infancia, como él mismo recuerda, transcurrió en el bosque, encadenando diabluras con sus amigos idiotas (diabluras que aún hoy, menos inconsciente, sigue perpetrando con la misma inconsciencia). Siempre fue un tipo bajito. Pero lo compensó con «el don». Algo que le viene de familia. Hay un tío por ahí, grandullón, que ya se gastaba en sus peroratas bíblicas una voz cavernosa, a lo Johnny Cash. A diferencia de Marty, su tío sonaba justo a lo que parecía. Voz de gigantón. Él no compartía la estatura, pero sí la «voz de barítono de cañón profundo», como les ha gustado siempre describirla. En cualquier caso, él no lo considera un don, cree más en el trabajo que en el talento innato. Hay una materia prima, es cierto, pero también muchas horas de poda y doma. Esa voz le conduciría a las secciones más graves de los coros de la iglesia y del colegio, entre tiparracos mastodónticos. Sus padres lo supieron ver desde el principio, aquella voz, y siempre lo animaron a cultivarla. En casa se oía mucho country. Su abuelo era un auténtico okie, la definición exacta de un okie, y los veranos que pasó en su casa fueron cruciales. Tenía una colección de cintas increíble. Sobre todo Ernest Tubb, Jimmy Rodgers y Hank Williams. Waylon y Willie no le gustaban, decía su abuelo que eran demasiado hippies, demasiado melenudos. Si uno echa un vistazo al álbum familiar, se encuentra con fotos del pequeño Marty, con no más de tres o cuatro años, cantando con la familia en la iglesia. Añádasele a eso Kansas. Normal que el niño se rebelase. Normal que, en cierto momento, derivase hacia el hard rock y el metal (la otra alternativa sería convertirse en asesino, A sangre fría). En esas furias fue gastando la munición de la adolescencia. Luego, la cosa desembocaría en lo que es hoy, en los «acordes country». Es un fenómeno bastante corriente. Exiliados del punk que se instalan al final en la música de raíces, la música de los abuelos, y la renuevan, le dan un nuevo brío, una nueva dignidad. A mí me pasó (como oyente), y a ti seguramente también, si eres más o menos de mi generación. El American Recordings de Johnny Cash (y previamente el «The Wanderer» con U2, para los que supieron verlo, Rick Rubin entre ellos) nos señaló a muchos el camino (pese a hallarnos a kilómetros de distancia del Viper Room y no pudiésemos a asistir a aquel mítico concierto). Nadie lo expresaría mejor que Micah Schnabel en aquella canción del Speaking in Cursives de Two Cow Garage, «Swingset Assassin». Mucho The Beatles en casa, pero con escaso efecto, él acabaría cortándose el pelo y vistiéndose de negro, Black Flag a todas horas, con la madre preocupada, llamando a su hermano mayor; pero eso tendría un fin, porque como canta Micah en los versos finales de la penúltima estrofa, «al final el punk rock, me dejaba vacío y solo». Tanto peor si eres de Ohio o de Kansas. Dice Marty Bush que a él la rebelión le duró más de lo esperado (el Volumen II de Hyborian, su banda de stoner metal, salió en 2020, un álbum basado en una novela de ciencia ficción, The Traveller: a Hyborian Tale, escrita e ilustrada por el propio Bush). Pero esa música, reconoce, ya no funciona como terapia. Te aleja de casa. Con el country, en cambio, uno siempre regresa. Que es lo que toca ahora. En la música que hace hoy no hay ficciones. Lo otro no deja de ser un «divertimento», «cavernícolas en el espacio», sin honestidad ni desgarro en las letras. Solo riffs y mucha tralla. Nada que llene el vacío y la soledad como las letras de Townes Van Zandt, Blaze Foley y Kris Kristofferson, de quienes Marty es un rendido admirador. Y una clara conciencia de clase, de currante, de blue collar. De tener que ganártelo día a día y no dar nada por sentado. En los últimos tiempos lleva una media apabullante (y sin anfetaminas) de 273 conciertos al año (lo normal, calcula, entre los compañeros de profesión, es entre 100 y 150 bolos al año; él lo dobla). Siempre viajando y trabajando. Sin parar. Compone conduciendo. Y va probando las nuevas ideas en los bolos (algo tan gratificante como aterrador, según se dé). Ya se ha hecho un circuito. Sobre todo por el Oeste: Montana, Utah, Nevada, Wyoming. También en Missouri, en casa. Dice que en Kansas todavía se puede vivir y hay un par de sitios en los que siempre cuentan con él cuando anda quieto por casa. No va a hacerse rico, pero paga las facturas. Y es su propio jefe, lo que ya hace que el esfuerzo merezca la pena. En los dos últimos años ha sacado tres discos. Este portentoso Cowboy Chords (2023), en el que se ocupa de tocar todos los instrumentos, menos la pedal steel, que queda en manos de Devon Teran («quien habla la verdad»), grabado en cuatro noches y en casa (no le gusta perder tiempo, por eso él mismo se lo guisa y se lo come, porque como muy bien dice, no es tan complicado, «no es jazz progresivo, es una movida bastante sencilla»; también se ocupa de las camisetas y el merchandising; si hubiese querido hacerse rico o famoso, se habría dedicado a otro género); el The Long Way Home, de 2022, y, también en 2023, un álbum de dúos con su mujer, la cantante Natalie Prauser, The Cabin Sessions Volume I, grabado en una cabaña de los bosques de Tennessee. Ya no come tantos bocadillos de mantequilla de cacahuete con miel. En su nueva dieta siempre hay algo de verde, ensaladas y comida mediterránea. Al fin y al cabo, de esto es de lo que vive, y conviene castigarse menos, porque la carretera no perdona a nadie. Su meta es, simplemente, seguir. Y sabe que no hay sustituto para el trabajo duro. Lo ve casi a diario. Todo el mundo lo quiere, pero no todo el mundo esta dispuesto a dejarse la piel para obtenerlo. La autenticidad y la radicalidad de su propuesta, ya lo hemos dicho, puede que no le lleven nunca a los primeros puestos de las listas radiofónicas. Pero su liga es otra. Lo que no quita que su sueño sea llegar algún día a compartir escenario con Charley Crockett o Sturgill Simpson (o, ya puestos a soñar, con Willie Nelson). Mientras tanto, mientras el cuerpo aguante, seguirá dándolo todo en los honky-tonks y junk-joints de todo el país, con su viejo sombrero, su guitarra, su voz de cañón profundo, su autocaravana y su Kansas natal en el retrovisor.