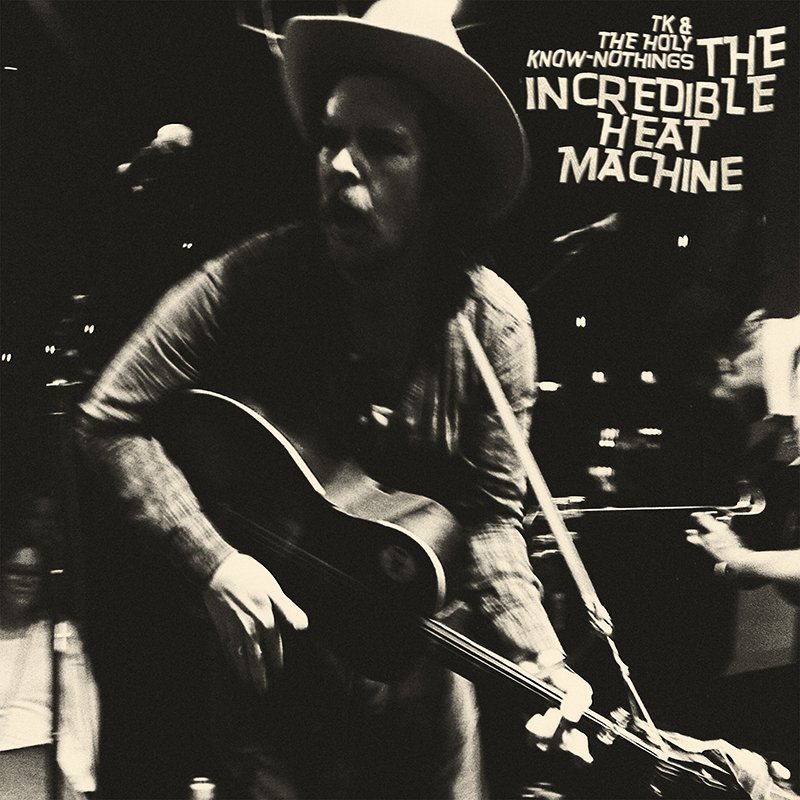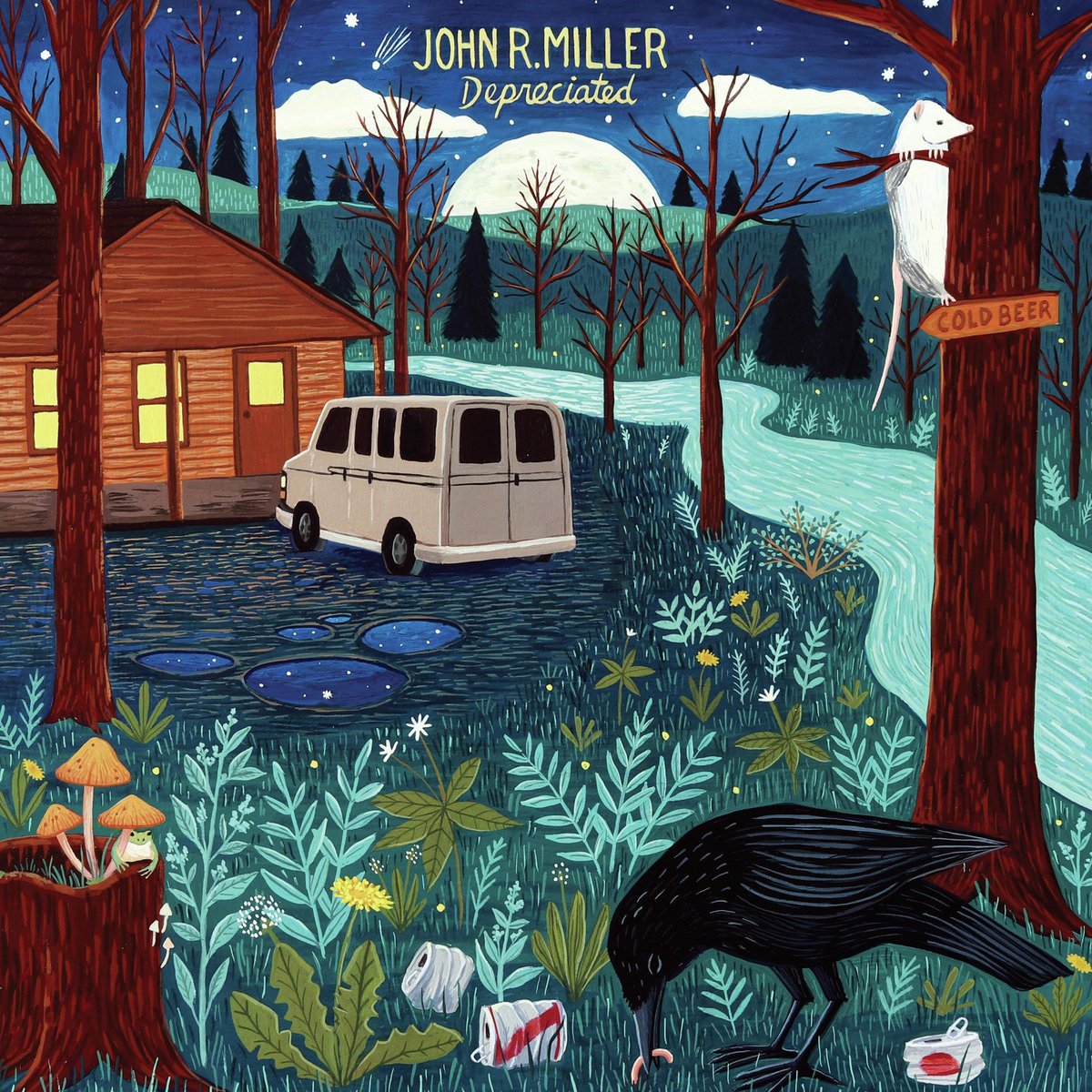Ramble in Music City
(Nonesuch Records, 2021)
Así, a bote pronto, sin tampoco darle muchas vueltas, está la noche del accidente en que nuestro lejano pariente homínido descubrió el fuego y se dejó el filete churruscadito por fuera pero bien tierno y sanguinolento por dentro (si es usted de hortalizas, sustituya el crimen por un puerro); también la mítica madrugada tormentosa en Villa Diodati, a orillas del lago Lemán, la del 17 de junio de 1816, la del famoso año sin verano en que los Shelley y Lord Byron, con el servil Polidori, parieron, para entretenerse, sus respectivas pesadillas (ganó Mary por goleada); noches en que se desbarataron batallas cruciales o en que se resolvieron por fin pasiones largamente demoradas (que cada cual rememore la suya)…; en fin, no es cuestión de establecer aquí un ranking más o menos personal, más o menos íntimo, de noches memorables, la cosa va por barrios, me temo, pero de lo que no hay duda, se mire por donde se mire, quizá a la par que algunas noches míticas de Malasaña (ya hasta el recuerdo es pura arqueología, pero ¡quién nos viera en aquel entonces!), habría que situar en lo más alto la noche en la que Allen Reynolds (28 de septiembre de 1990) le dio al botón de «grabar» en el Tennessee Performing Arts Center de Nashville cuando Emmylou Harris salió al escenario con los Nash Ramblers y atacaron el «Roses in the snow» de Ruth Franks con que se inicia este fabuloso concierto. Bueno, aquí en realidad se solapan varias noches. Antes habría que señalar la noche de 1989 en que Emmylou, exhausta y con la garganta en carne viva, casi triturada físicamente tras quince años al frente de la Hot Band, decidió llamar a Sam Bush para formar una banda de bluegrass. Fue un poco como lo de Dylan con The Band, pero al revés. La noche memorable en que Dylan mandó a hacer puñetas a los folkies y metió la tralla eléctrica se mira en el espejo y se ve reflejada en aquella otra noche en la que Emmylou Harris decidió hacer lo propio pero, ya digo, dándole la vuelta, desenchufándose y lanzándose de lleno al barro de la música montañosa, un gesto por aquel entonces, igual de revolucionario que el del joven de Minnesota. Así surgieron los Nash Ramblers. Una banda llena de leyendas. El propio Sam Bush (violín y mandolina); Al Perkins (dobro y banjo); Larry Aramanuik, de Seatrain (percusión); Randy Stewart, por entonces con solo veintiún años y, por último, Roy Huskey, alias «The Heartbeat of America», con su bajo, sus puros y sus camisas de franela (el mote se lo endosó la propia Emmylou). Y las noches de todos aquellos meses de gira. Y la noche funesta en que se perdieron las cintas de aquella noche en concreto, la del 28 de septiembre. Y, por fin, la noche en la que James Austin, de Rhino Records, desenterró las grabaciones de lo que ya en el circuito se conocía como «el concierto perdido de Emmylou Harris», lo que para la propia Emmylou fue como encontrar una preciada fotografía que lleva extraviada tanto tiempo que hasta el instante capturado ha sido olvidado. Pero fue escuchar el primer acorde y los recuerdos empezaron a fluir. The Nash Ramblers. La primera gira. De vuelta en casa, en Nashville, en Tennessee. Ni una nota fuera de sitio. La máquina perfectamente engrasada. Pura magia. Mucho mejor que el concierto que grabarían siete meses más tarde en el Ryman Auditorium. Cinco años después, Emmylou tomaría otros rumbos (no menos deslumbrantes), pero esta grabación, rescatada milagrosamente del olvido, es felicidad en estado puro. Por aquí no solemos reseñar directos porque, salvo poquísimas excepciones (si bien es cierto que gloriosas), suelen ser discos de paso, puro funcionariado. Pero esta inesperada aparición, viste galas de acontecimiento arqueológico, de descubrimiento histórico, y no podíamos por menos que celebrarlo como se merece. Un poco como cuando el soldado Pierre-François Bouchard, durante la campaña francesa de Egipto, allá por 1799, se tropezara con la Piedra de Rosetta. Más o menos, es lo mismo. Habrá a quien le pueda parecer que exagero. No se lo tendré en cuenta. Entiendo que será porque no lo ha escuchado. Pobre. Yo tengo por seguro que este es uno de esos discos que, al final, cuando haya que rendir cuentas, nos absolverá como especie. No me cabe la menor duda. Hace unos días, mientras se discutía sobre cuál de los tres truños patrios merecía ir al Festival de los mojones europeos, se lo puse a mi sobrinita de tres años. En su reacción vi cifrado el futuro de todo esto que somos y del lugar al que pretendemos ir. Y se lo debemos a ella, a ella y a la noche en que agotada, casi rendida, marcó el número de Sam Bush en su teléfono. A veces basta con eso, con una llamada. Zweig lo habría metido en su libro, entre lo de Cicerón y lo de la conquista de Bizancio. Emmylou forever.