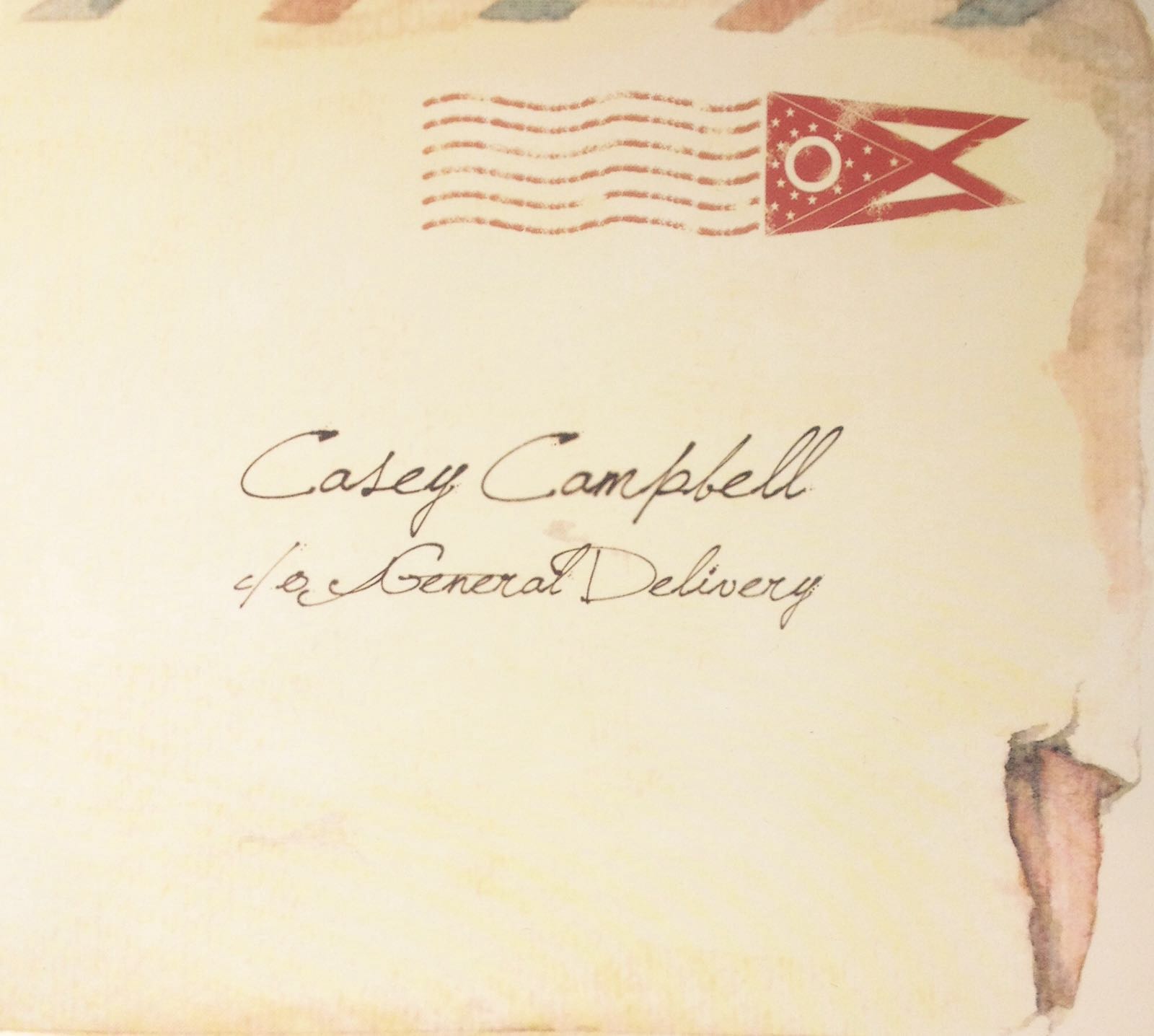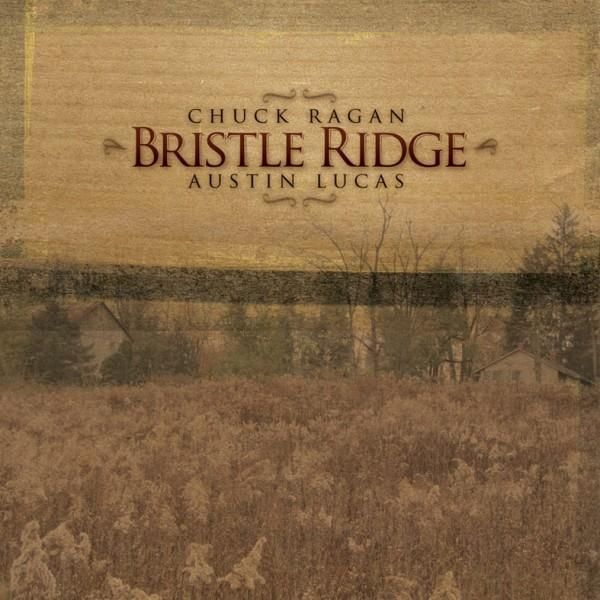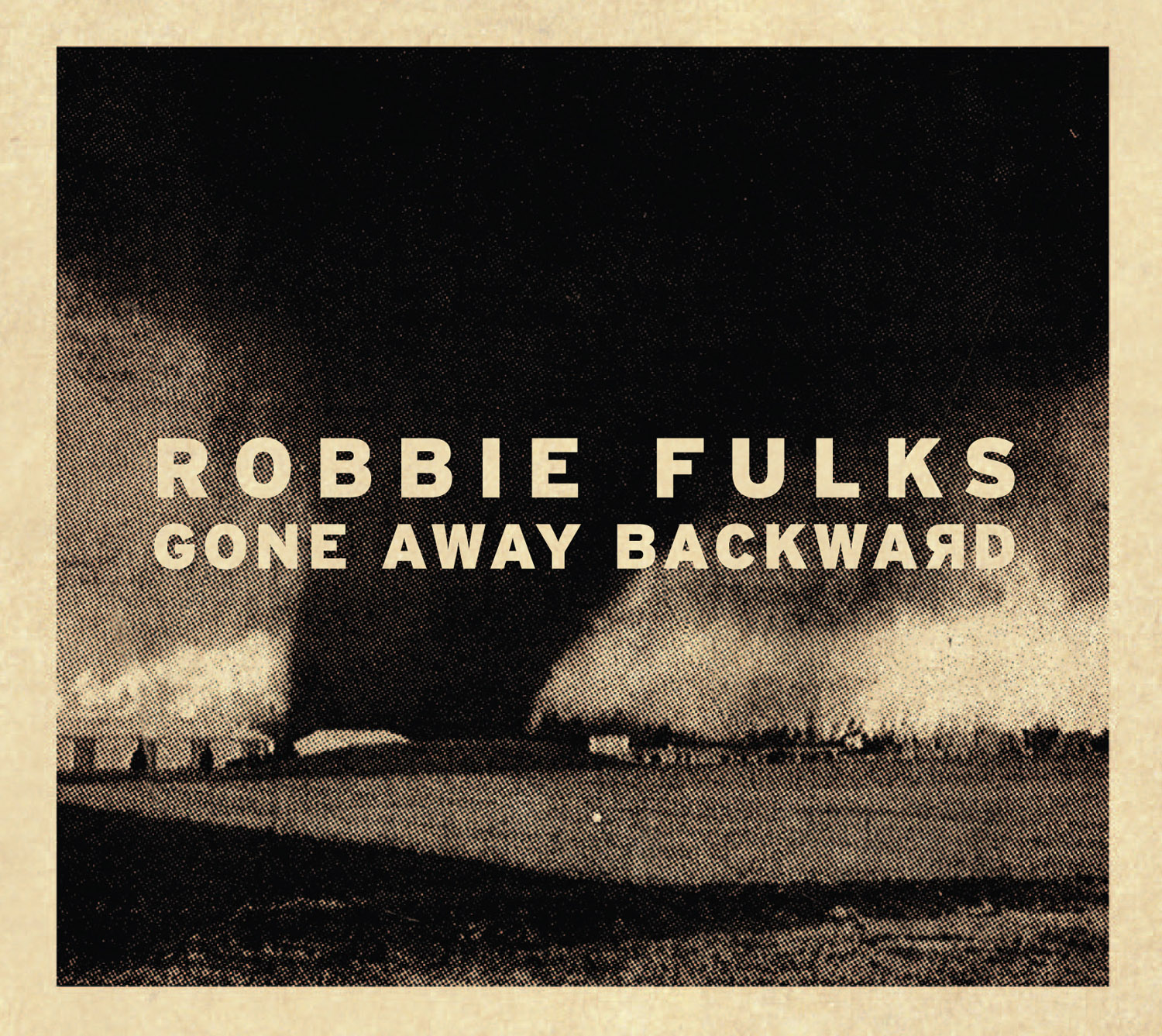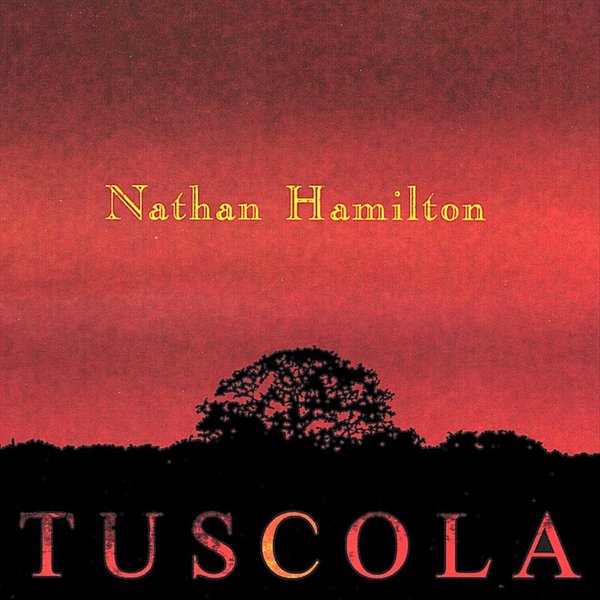c/o General Delivery
(Casey Campbell, 2015)
Ser de un sitio (o no serlo). Me pregunto si eso significa algo, determina algo, te acaba marcando, te condena… Cincinnati, Ohio. «The Queen City, «La Ciudad Reina». En su día «Porcópolis», por lo de haber sido allá por 1835 el mayor centro logístico del país para el envío de cerdos. «Reina del Oeste» según Longfellow, punto importante en la huida de los esclavos hacia la libertad, «La ciudad interior más hermosa de los Estados Unidos» según Winston Churchill (al parecer en referencia a sus parques), «Cincy» para los amigos… Ser de ahí. Como Steven Spielberg o Charles Manson, o como Doris Day y Tirone Power. ¿Hay algo que les une? ¿Hay algo que a nosotros, desde tan lejos, se nos escapa, pero que para cualquiera de allí sea tan evidente como para decir: «Claro, Cincinnati»? ¿El río? ¿La cerveza? Puede que sí. Esta carta de Casey Campbell nos llega desde allí. Diez canciones, todas suyas (co-escritas con Stephen J. Williams, un amigo de Alabama), todas menos una, la de Woody Guthrie, «900 Miles», que empieza diciendo: «Voy por este camino / Tengo lágrimas en los ojos / Estoy intentando leer esta carta que me ha llegado de casa». Canciones, sobre todo, acerca de lugares en los que uno no está y en los que desearía estar hasta que quizá llega allí y le vuelve a entrar la ansiedad de largarse… En los agradecimientos cita a su familia, por comprenderle siempre, dice, incluso cuando no le comprendieron. Claro que de eso va precisamente lo de la familia (y si no que se lo pregunten a Manson). Los echa de menos y les promete que pronto volverá a casa. Es su primer disco y no se entiende. Me llega por referencias cruzadas con Jason Isbell, Hayes Carll y Sturgill Simpson. Género: Folk, pero con una denominación muy marciana: «Country-and roots-inspired folk rock with a crooner’s edge». Ahí es nada. Ni caso. Sin embargo, hay momentos en que me recuerda a Steve Young. «August 1, 2011». Tremendo. Y momentos en que me recuerda a Steve Goodman. «Where I Want To Live». Genial. Eso sí. Y lo de que no se entiende lo digo porque no se puede entender que alguien con semejante talento haya salido así, de repente, de la nada, por mucho que esa nada sea Cincinnati, la «Reina del Oeste». Así que indago, pero apenas hay información. Primero estuvieron los Buffalo Wabs & The Price Hill Hustle, de corta existencia, banda de honky tonks y sesiones de micrófono abierto. Un disco (Revival) y luego un EP (Nothin’ Like a Lincoln). Muy Woody Guthrie y muy Mississippi John Hurt. Y ahora, de pronto, este c/o General Delivery en solitario. Me encanta la definición que él mismo hace de lo suyo: «cry-in-your-beer country». Buena etiqueta (me la apunto). Dice que el álbum pretende ser «como un ciclo de marea, flujo y reflujo, como una historia que serpentea en la noche». «Hay muchos recuerdos envueltos en las letras», sigue diciendo, «viejos amigos que ya no están, amores cuya llama hace tiempo que se extinguió, gentes y lugares que existieron para iluminar un momento importante. Para mí, este disco apenas se diferencia de un álbum de fotografías de cosas que ya casi ni recuerdas». Lo cierto es que enciendo la radio y oigo toda esa mierda. Mierda o viejas glorias. Aniversarios cansinos. Como si todo estuviese ya muerto. Pero no. El crisol es inmenso. Y hay gente joven muy flipante surgiendo a diario, haciendo una música increíble. Incluso en lugares tan improbables como Cincinnati, Ohio.