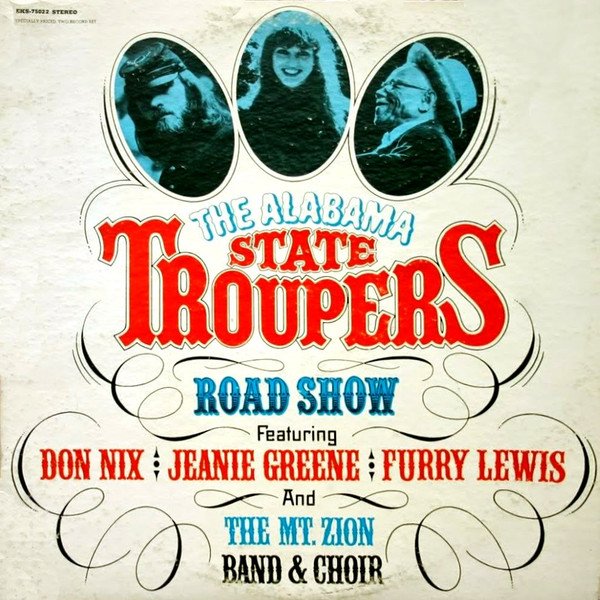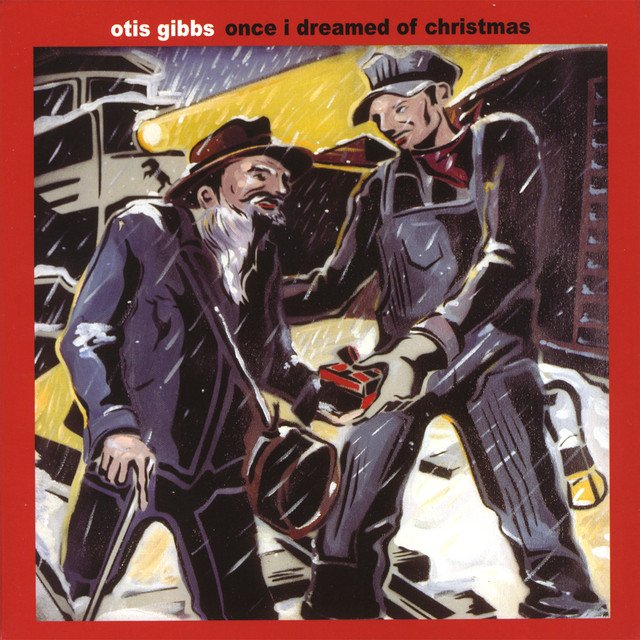Down Rounder
(Second Price Records, 2022)
Y entonces todo se paró. Ahora uno lo piensa y parece mentira. Para la raza de los vagamundos (mejor con «m» que con «b», por mucho que la lengua culta recomiende la «b» de los que saben latín y nos tilden a los de la «m» de vulgares —que es lo que hemos sido siempre, por vocación, así que la ofensa nos resbala—) el frenazo, la inmovilidad impuesta por la pandemia fue un auténtico trauma. Quien tuvo cintura, se adaptó con mejor o peor fortuna. Cat Clyde, culo de mal asiento (como decía mi abuela), venía de no parar, el Hunter's Trace, de 2019, había marcado su momentum (será por latinajos) y ya se había amoldado al ajetreo y a la vida de la carretera. Y justo entonces, sin comerlo ni beberlo: el parón. La música baja de revoluciones hasta apagarse y fundimos a negro… El escenario es ahora un apartamento de Quebec. Ya que no hay escapada, Cat Clyde planea con su pareja grabar un álbum utilizando el pequeño estudio que tienen montado en casa. Pero pasan los días y los dos se sienten sin energía, con la mente aletargada y neblinosa, persistentemente enfermos. Sobrevuela la sombra de la depresión. Es todo muy extraño. Clyde se pregunta si será por la pandemia o si está pasando alguna otra cosa. Compran por Amazon un kit de medición y verifican el aire del apartamento en busca de esporas de moho. Los resultados muestran unos niveles tan agresivos que no les queda más remedio que ser evacuados a otro apartamento mientras la casera investiga. Ahora vendría un plano-inserto muy de David Lynch: un viejo nido de pájaros lleno de huevos podridos en el techo, justo encima de la cama. Traumatizados por la experiencia, y con el invierno a la puerta, la idea del disco se va a hacer puñetas, desmontan el estudio y vuelven a casa, a Ontario. Clyde busca una nueva vía para grabar. Y mientras busca, continúa trabajando en las canciones. Al final fue bueno, porque el material pudo respirar. Dispuso de tiempo para probar cosas, para experimentar. «Nunca había contado con eso», dice Clyde. «Fue una experiencia interesante porque pude sentirme más próxima a las canciones y dejar que crecieran de las formas más variopintas». Transcurrió un año. Plano-recurso de hojas de calendario cayendo, primero despacio, luego cada vez más deprisa, hasta fundir con un plano en el que la vemos a ella contactando con Tony Berg (recién salido del exitazo de Punisher, el disco que le ha producido a Phoebe Bridgers), seguido de un encadenado de planos en los que se les ve trabajar mano a mano, por Zoom, en las nuevas canciones. Entre planos de paseos por el bosque con un perro. Y, por fin, otro plano-recurso, esta vez de un mapa de Norteamérica con avioncito animado y línea de puntos que va trazándose desde Ontario hasta Los Ángeles. Hasta el icónico estudio de Sound City, donde Cat Clyde graba los diez temas (apenas media hora) de Down Rounder en seis días. «Los músicos eran increíbles y todo salió rodado. Tony es un mago, era alucinante verlo trabajar». Y el resultado es apabullante. Después de todo ese tiempo de incertidumbre y precariedad, Cat Clyde ha grabado el que probablemente sea su mejor disco hasta la fecha. Ha habido crecimiento y renovación. La lentitud y el parón han tenido sus efectos. Amanda Meth, escribe en «Full Time Aesthetic» que ya no se trata de la lucha por adelantarse en una carrera de ratas (hacerse sitio en el mundillo de la música), sino más bien el contorno de la sombra de un pájaro en pleno vuelo. La música ha enraizado y se ha nutrido del suelo, y, en efecto, ha alzado el vuelo. «Quería que estas canciones sonaran crudas y ásperas, pero que juntas creasen una suerte de belleza sencilla, como el cambio de las estaciones o una puesta de sol». Se nota el cambio y la voluntad de moverse. De moverse y de removerse tras el parón aciago. Cat Clyde, quería escapar, cambiar de escenario, trabajar en nuevas canciones «y salir a bailar». El disco se abre con «Everywhere I Go», que ya es de por sí una declaración de principios. Una celebración de los ciclos y de la mutación. «Ahí va mi piel / desprendiéndose otra vez. / Sigo avanzando por un sendero sin fin […] Y pienso en ti, allá donde voy. / Espero que lo sepas. Espero que lo sepas». Le sigue la rabiosa y contundente «Papa Took My Totems», inspirada en parte en su herencia indígena, sangre de los métis, los mestizos que salieron de las unión de mujeres de la Primeras Naciones (cree, ojibwa y saulteaux) con empleados británicos y francocanadienses de la Compañía de la Bahía de Hudson. Una canción sobre la pérdida de lo sagrado, sobre el pisoteo, la destrucción y la devastación del colonialismo patriarcal (el vídeo de ella sola tocando en un teatro vacío es fantástico). Y la cosa no hace sino subir. Con la interpretación de «Not Going Back» (que es para tatuársela de cabo a rabo) se sitúa en lo más alto del Olimpo. «No pienso volver. / No, no pienso volver. / Aunque frene mis pasos, / no pienso volver a pasar por ahí. // No voy a caer. / No, no pienso postrarme. / Ya he pasado por eso. / Ya no vivo ahí». Brillante. Inmensa. Y, para acabar, aprovechando que andamos en estos días con la promoción de Los últimos días de los hombres perro, de Brad Watson, diremos que la perra que aparece retratada en la cubierta del disco es Leia La Bon, la perrita que Cat Clyde estuvo cuidando en la zona rural de Quebec durante la pandemia. Era de un vecino que trabajaba en los muelles de Montreal, en turnos de cuatro días. Mezcla de pastor alemán, husky y spaniel. Amor puro. Fue su amiga y su maestra. «Los perros —afirma Cat Clyde— han sido unos grandes maestros a lo largo de mi vida y siempre me han ayudado a conectar de un modo más profundo con el mundo natural. A través de su amor, su apoyo y su amistad he sido capaz de profundizar en mí misma y en el momento presente, soltar todo aquello que me lastraba y ver con más claridad lo que verdaderamente importa. Siempre estaré agradecida por aquellos días y la verdad es que ahora la echó muchísimo de menos. Estuvo a mi lado cuando escribí estas canciones y me acompañó en todos aquellos días de sol, lluvia, nieve y hielo. Es una maestra sabia, una amiga paciente, una payasa desternillante y una exploradora incansable. Conocerla me ha hecho mejor persona y por eso he querido rendir tributo a su inmenso amor y su amistad en la cubierta del que considero mi mejor disco. Gracias, preciosa. Hasta que volvamos a encontrarnos». Touché.