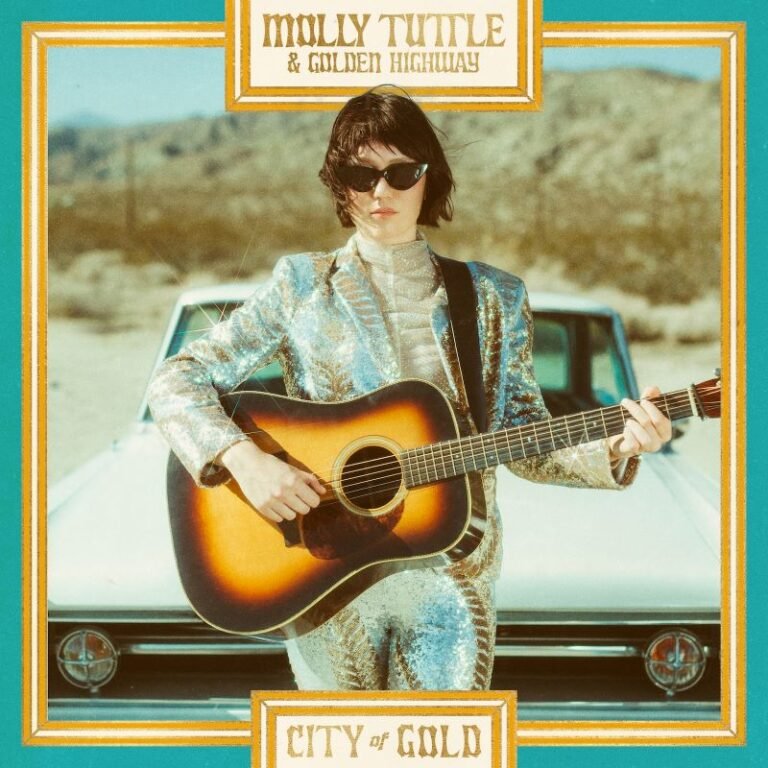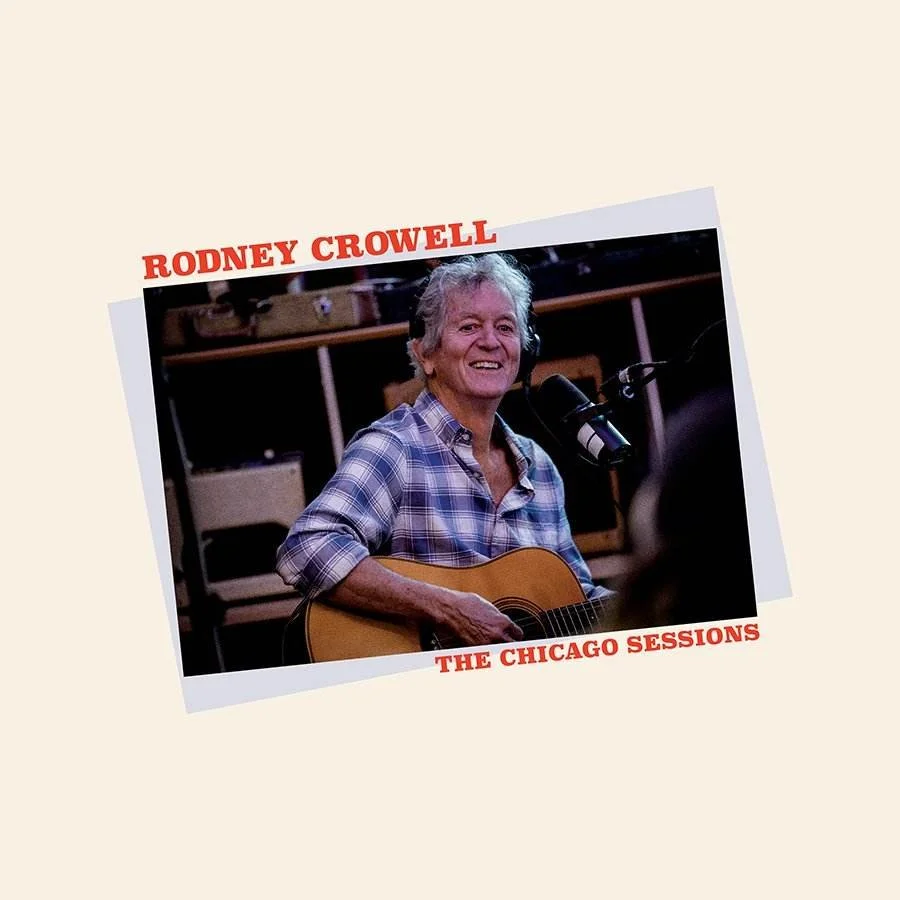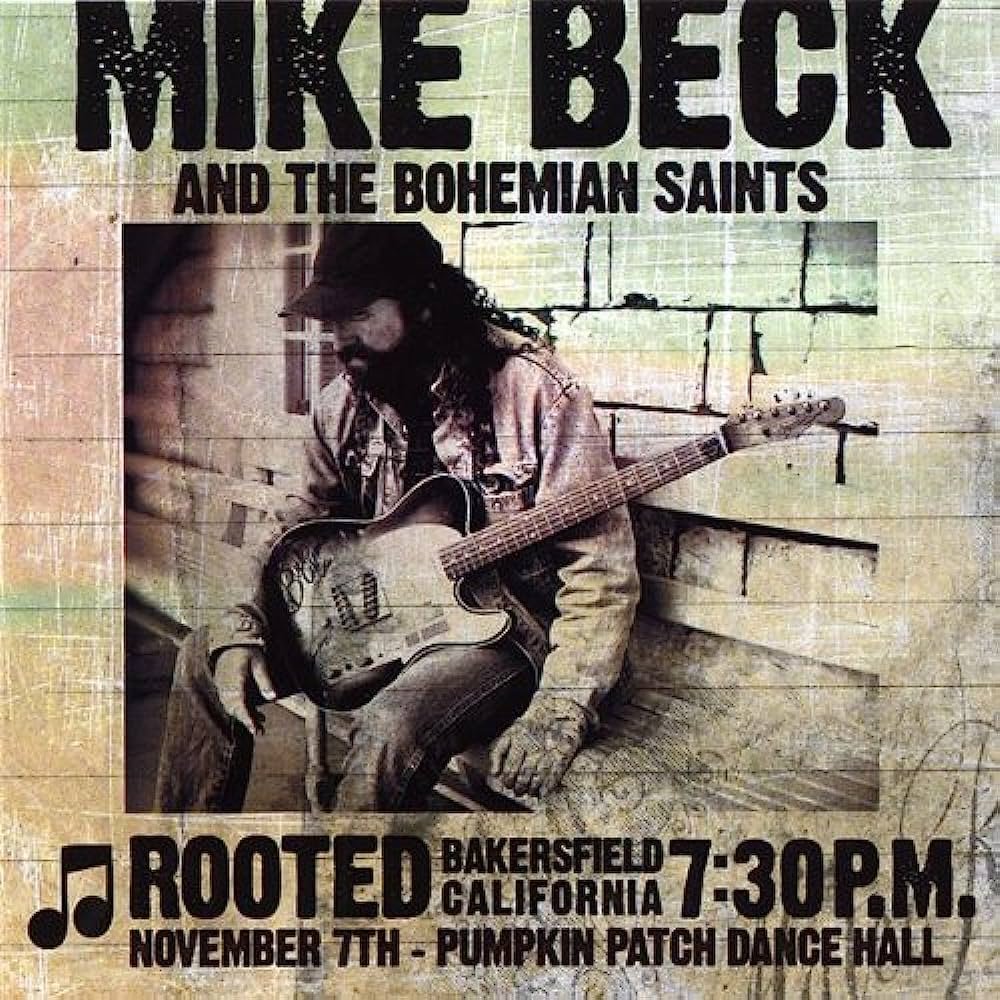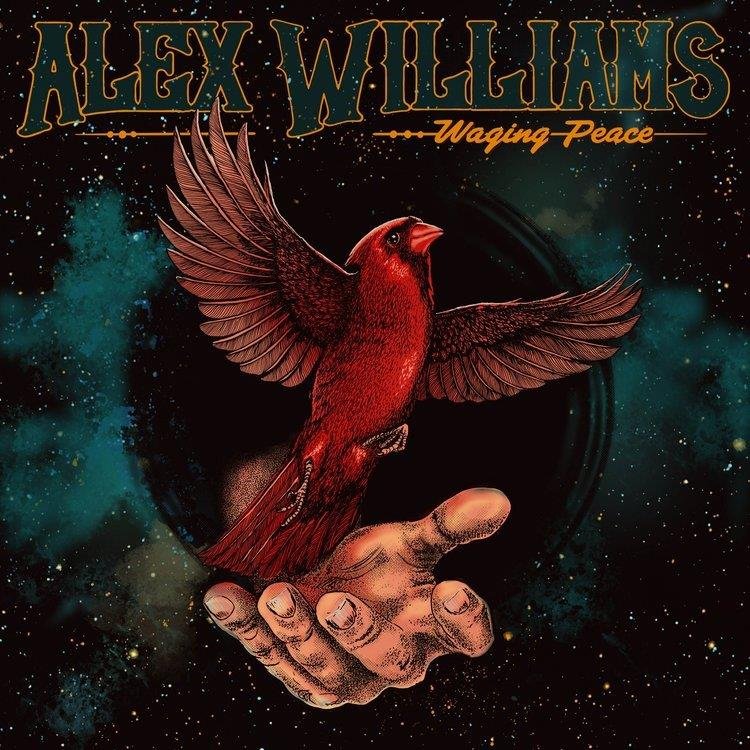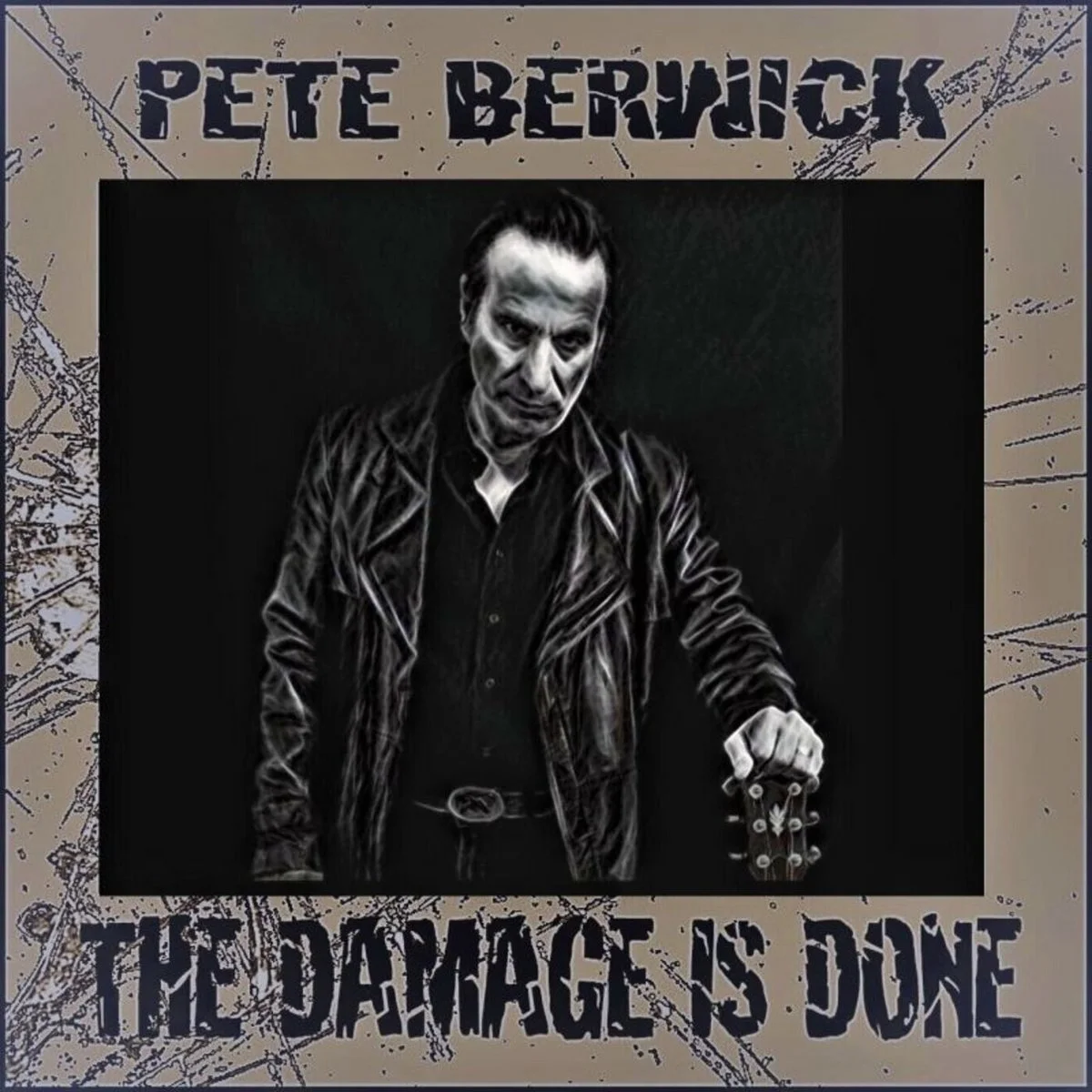City of Gold
(Nonesuch Records, 2023)
Este es, sin duda, el disco de Molly Tuttle que estábamos esperando desde que, hará ya unos cinco años, por los azares de los links y los arcanos del algoritmo (acabo de corregirlo, había puesto, una vez más, logaritmo, quizá porque el logaritmo neperiano, junto con las putas derivadas, marcaron un antes y un después en nuestra adolescencia: llegó un momento en que como en Matrix, pastilla azul o pastilla roja, tuvimos que elegir: o eso o Salinger, y elegimos Franny y Zooey –probablemente para nuestra desgracia–; de ahí la fijación, se conoce que los algoritmos nos hicieron menos daño), por los azares de los algoritmos (ahora he acertado a la primera), decía, vaya usted a saber rebotados de qué pesquisas peregrinas, nos saltó un día en YouTube el vídeo de Molly Tuttle probando una guitarra acústica Martin D-18 de 1938 en el canal de Carter Vintage Guitars de Nashville (nº625 8th Avenue South, por si pasáis por allí), y de ahí, claro, derivamos (sin cálculo diferencial, ni análisis matemático) a la barbaridad que se marcó, un año después, con la versión del «White Freightliner Blues» de Townes Van Zandt, con póster de Bill Monroe al fondo. Y nos quedamos ojipláticos. Por entonces solo había sacado un EP (Rise, 2017) y, con veinticinco años, ya era una institución en el circuito del bluegrass. Por aquí reseñamos su primer álbum en solitario (When You're Ready, 2019) y, hace no mucho más de un año, su primer disco con los Golden Highway (Crooked Tree, 2022) que, de alguna manera, prefiguraba ya lo que tenemos ahora entre manos, este City of Gold que, como empecé diciendo, es el disco que estábamos esperando. En Crooked Tree, apostó decididamente por el bluegrass. Para ello, contábamos entonces, se rodeó, aparte de con una banda impecable (los Golden Highway), de gente de mucho relumbrón: Margo Price, Billy Strings, Old Crow Medicine Show, Sierra Hull, Dan Tyminski y Gillian Welch. Con esa compañía era fácil meterse en el bosque y salir con pocos rasguños. El caso es que, después de aquel álbum, Molly salió de gira con los Golden Highway (Shelby Means, contrabajo; Bronwyn Keith-Hynes, violín; Kyle Tuttle, banjo –ningún parentesco, por cierto– y Dominick Leslie, mandolina) e hicieron cien bolos en una año. La máquina ya andaba sola. Estaba perfectamente engrasada (todos los que han tenido la suerte de asistir a algún concierto de la susodicha gira coinciden en el veredicto: energía, gozo, virtuosismo… NIVELAZO). Y fue entonces cuando se metieron a grabar este City of Gold, ya sin necesidad de tanta colaboración estelar (esta vez solo un dúo, «Yosemite», con Dave Matthews, al que teníamos algo olvidado por aquí y al que adoramos –hoy mismo he desempolvado sus discos–, «la primera vez que canta una canción de bluegrass, una cosa surrealista y maravillosa, nunca me imaginé que aceptaría la oferta, me voló la cabeza»; y la pericia –magia, según ella– del inmenso Jerry Douglas, que vuelve a coproducir el disco con la propia Molly y se hace cargo del dobro en tres temas), el disco, insisto, que estábamos esperando. Todas las canciones las ha compuesto, mano a mano, con su pareja, Ketch Secor, de los Old Crow (ya el anterior disco incluía tres temas coescritos por ambos). Destacaría, por destacar una, «Alice in the Bluegrass», una maravillosa adaptación bluegrass de Alicia en el País de las maravillas, cambiando el Cheshire de Lewis Carroll por los bosques de Kentucky. Molly hizo de Reina de Corazones cuando cursaba séptimo en el colegio y siempre ha sido fan del libro. Durante la pandemia se aprendió el tema «White Rabbitt» de Jefferson Airplane para un directo desde casa dedicado a la zona de la Bahía, y luego, hablándolo con Ketch, se les ocurrió hacer una versión bluegrass. El tema es una auténtica maravilla (hay un vídeo por ahí con todos ellos disfrazados de los personajes del libro/canción que es una fiesta a la que uno querría haber asistido). La prohibición de la marihuana, las relaciones abusivas y el derecho al aborto, son otros de los temas que trata en el disco. Hazel Dickens es su referente. Una mujer que siempre defendió lo que creía acerca de las mujeres y los derechos de la clase obrera en sus letras. Molly dice que ella se limita a seguir los pasos de la que ha sido su heroína desde que tenía doce o trece años. La última canción, «The First Time I Fell in Love» deja claro su posicionamiento radical para lo venidero. El amor del que habla la canción es el amor a sí misma. Y este álbum, como el anterior, da buena cuenta de ello. Hace lo que quiere y como quiere. Y en el proceso nos contagia su alegría. Bendita sea.